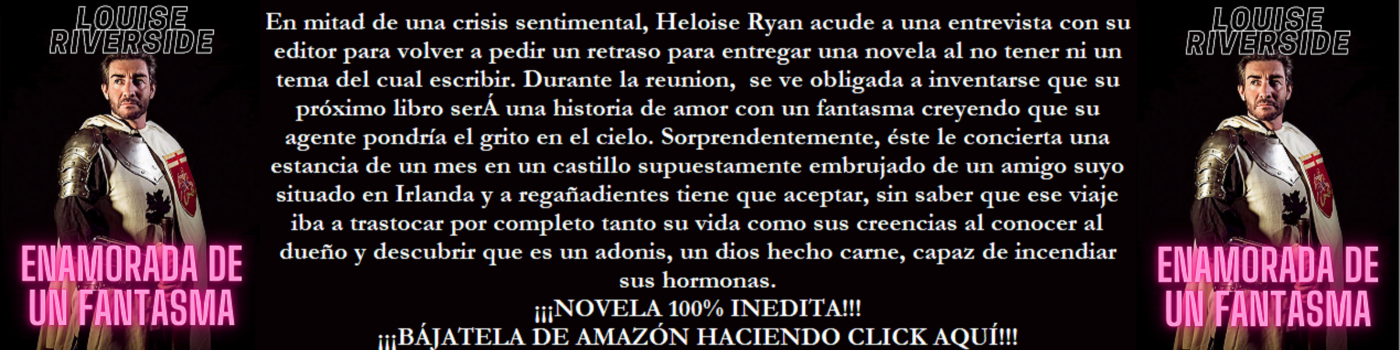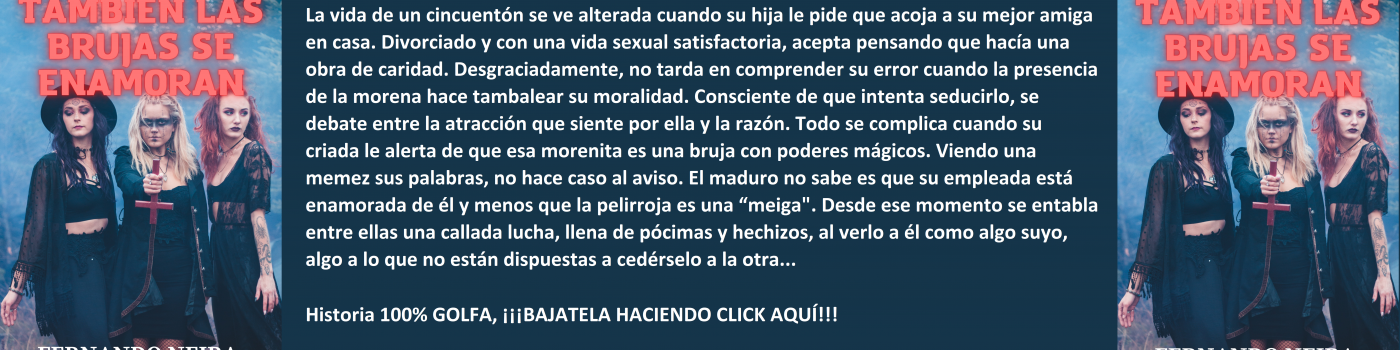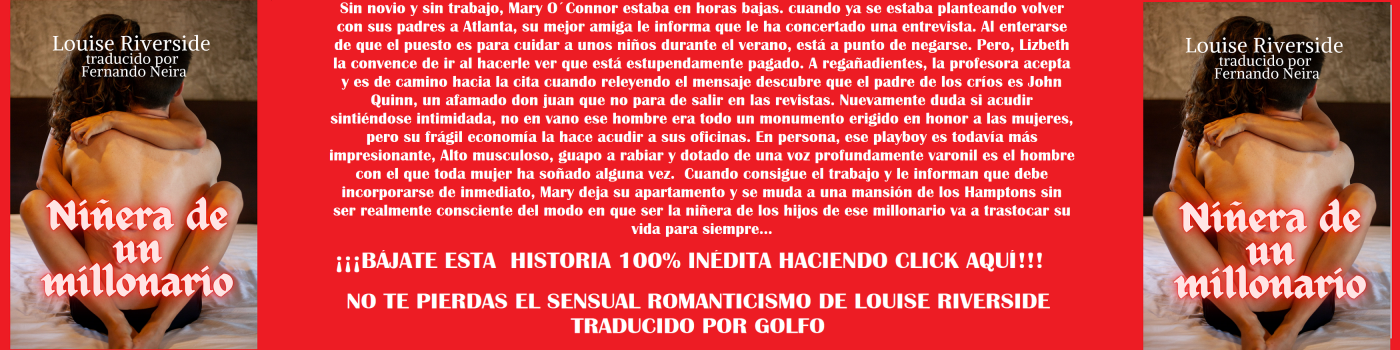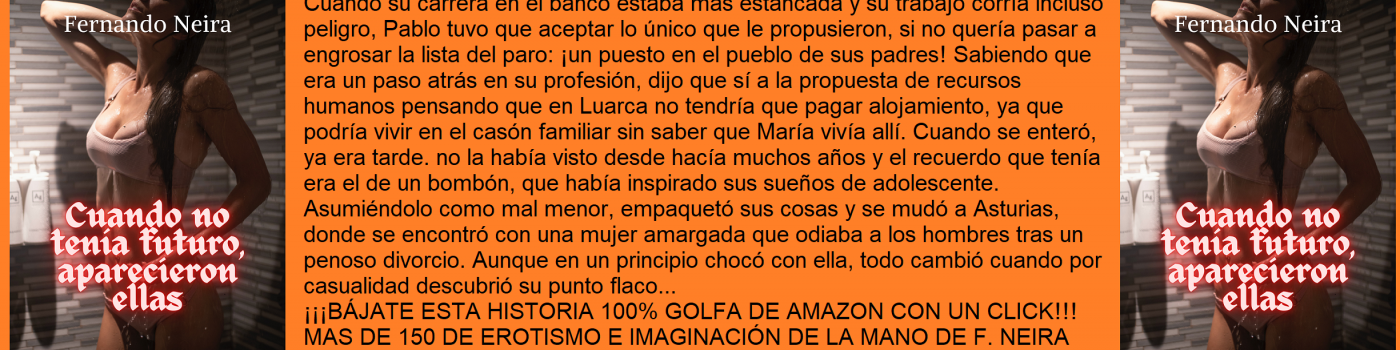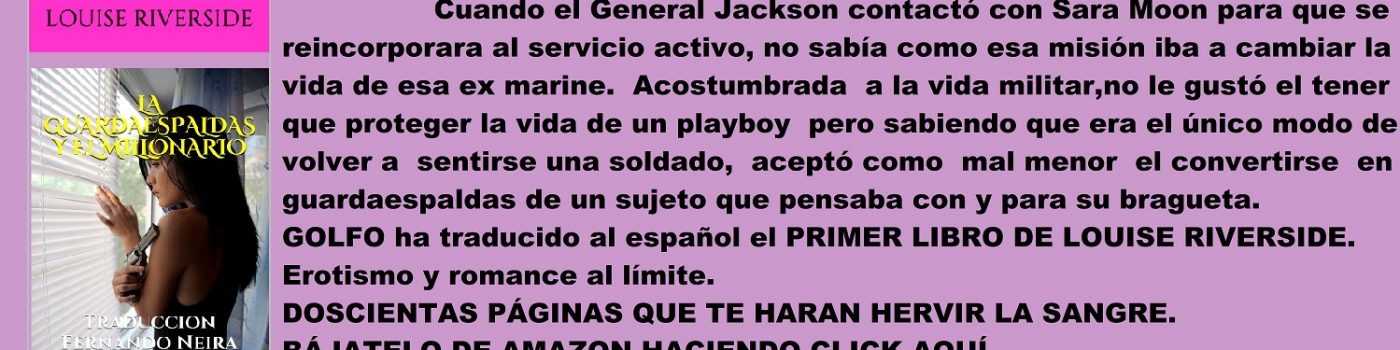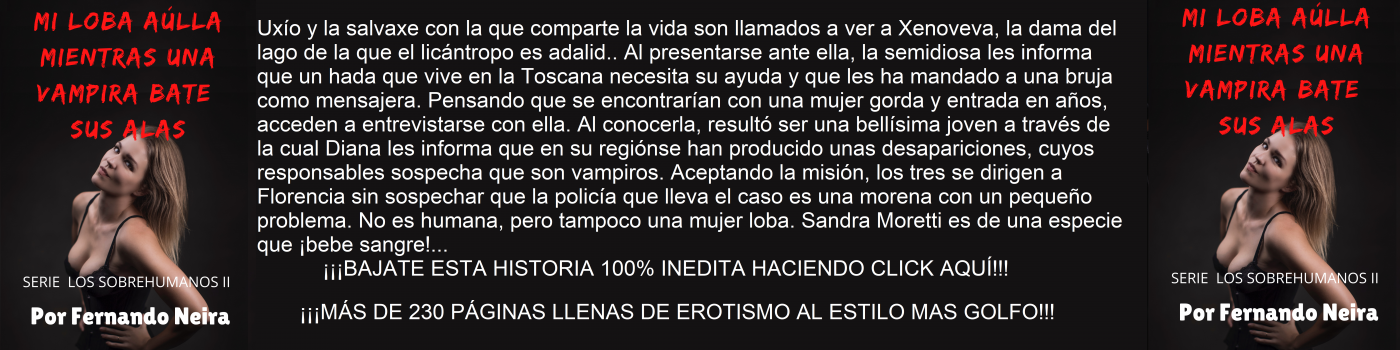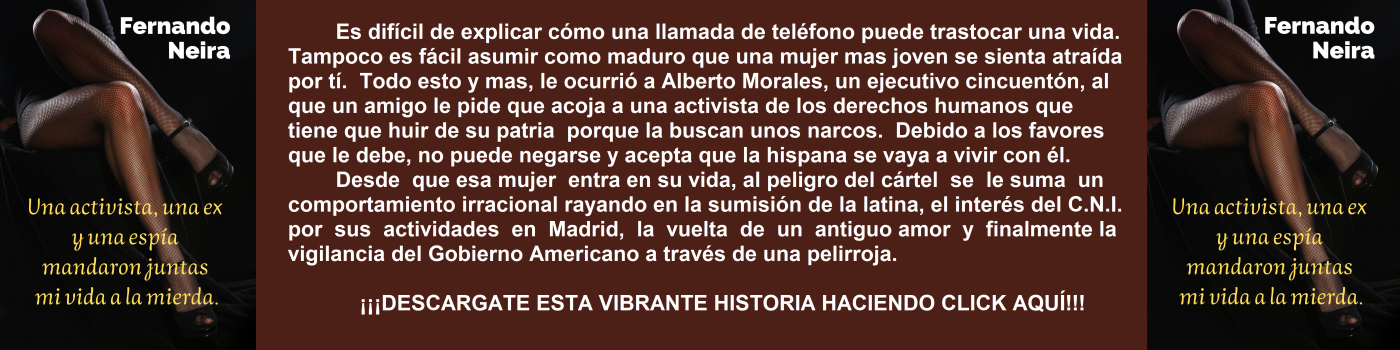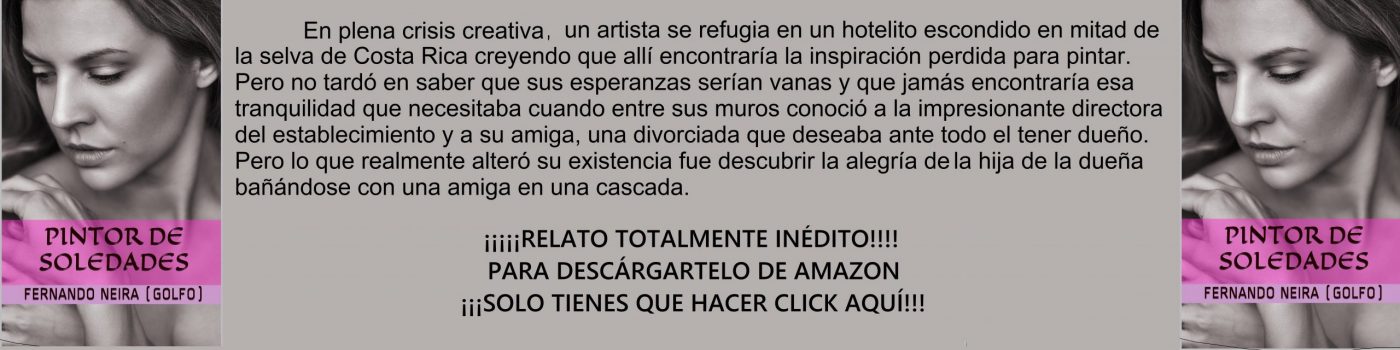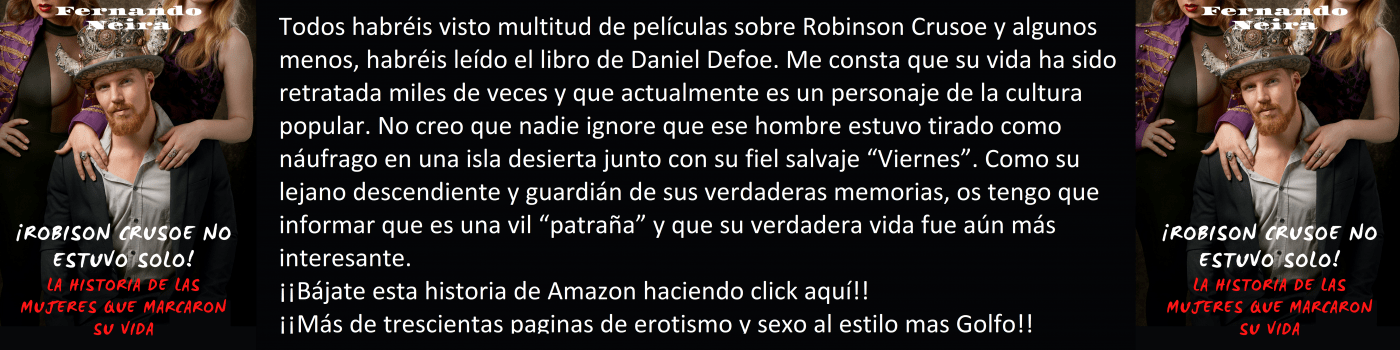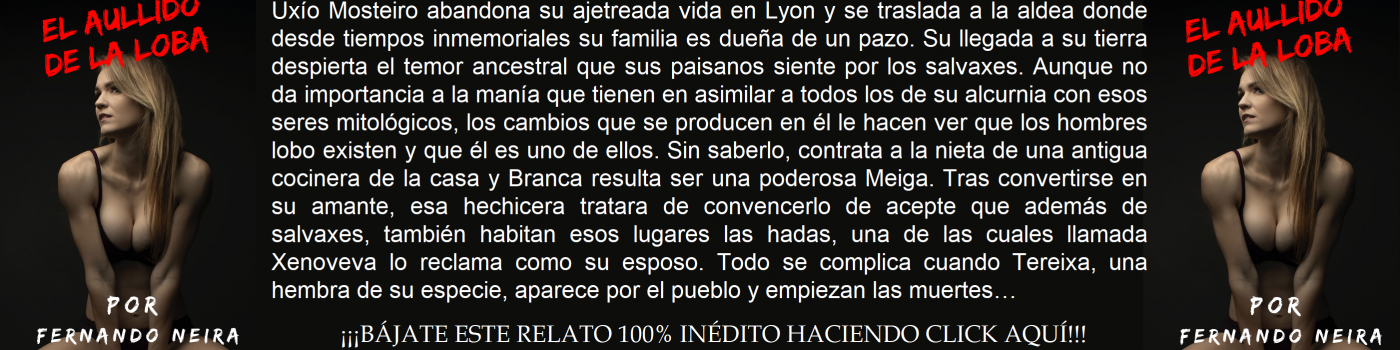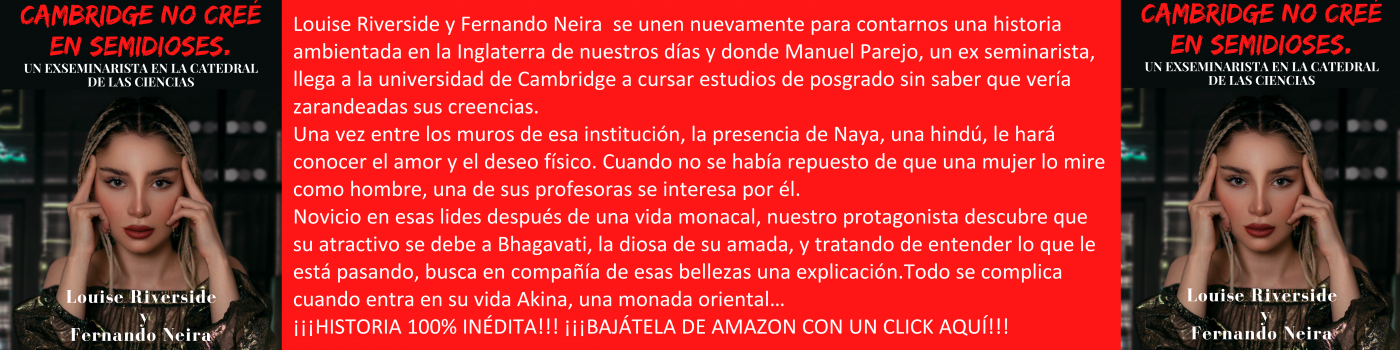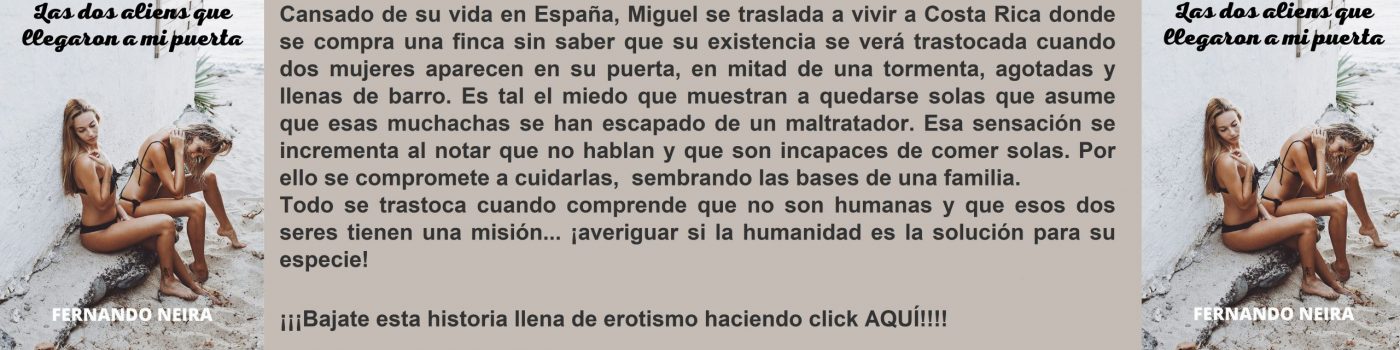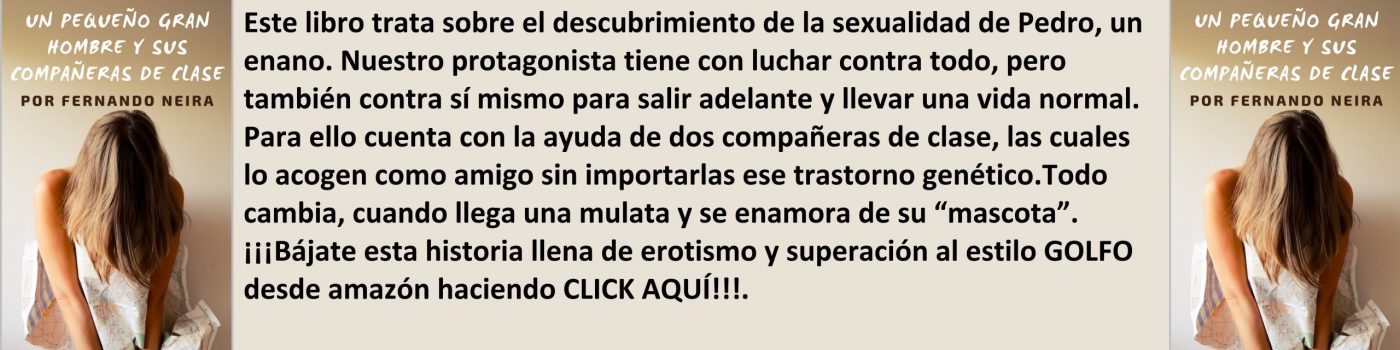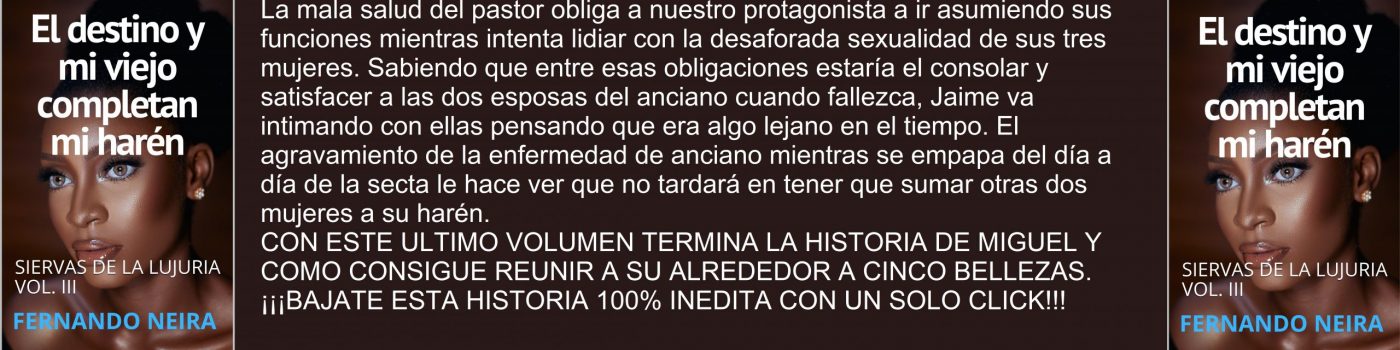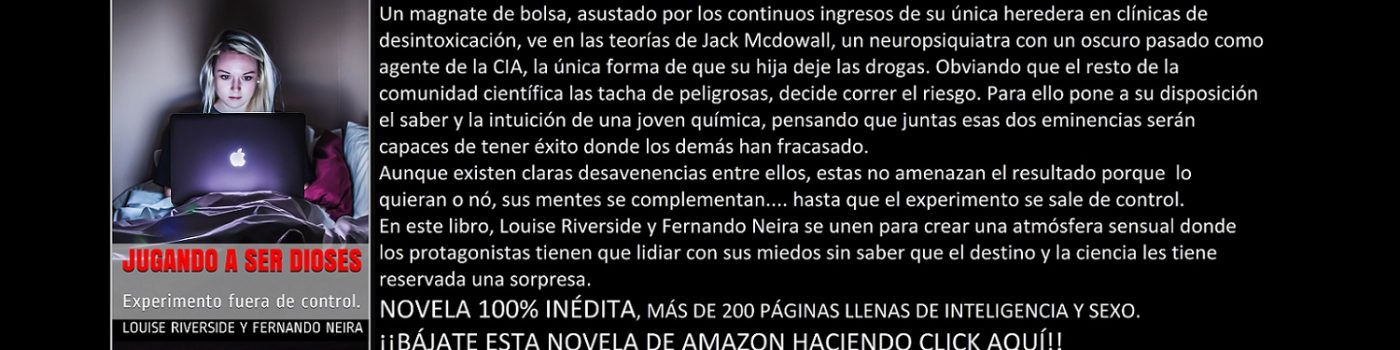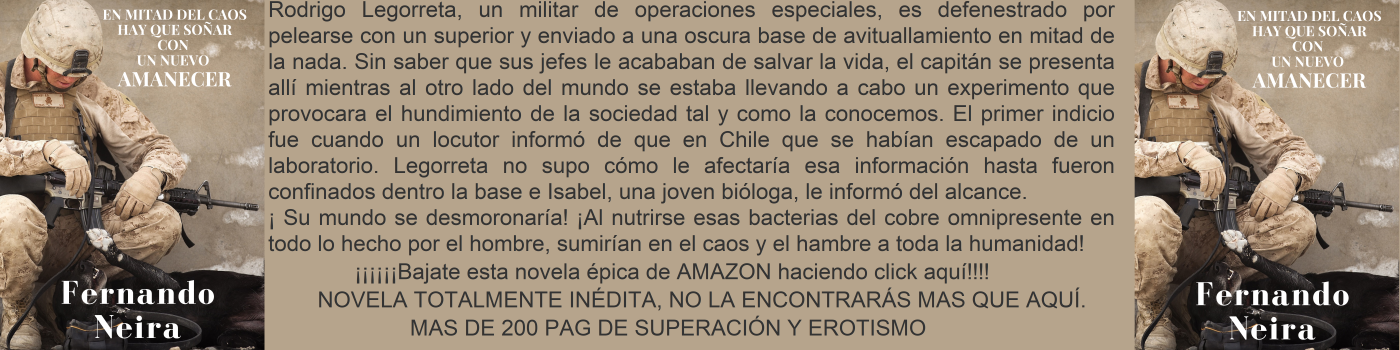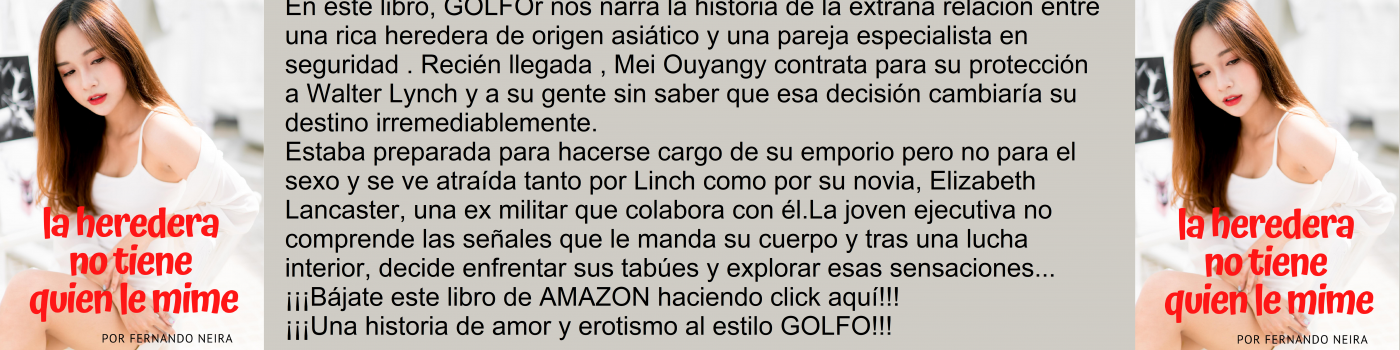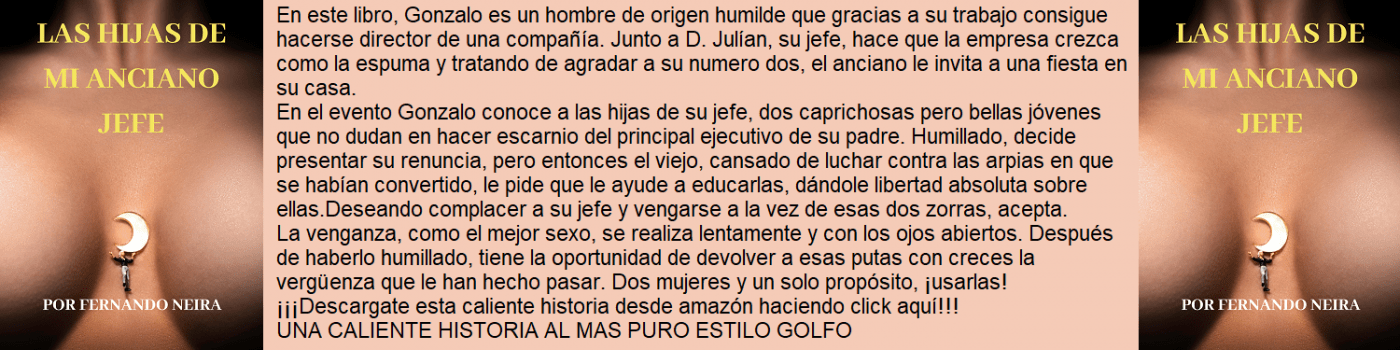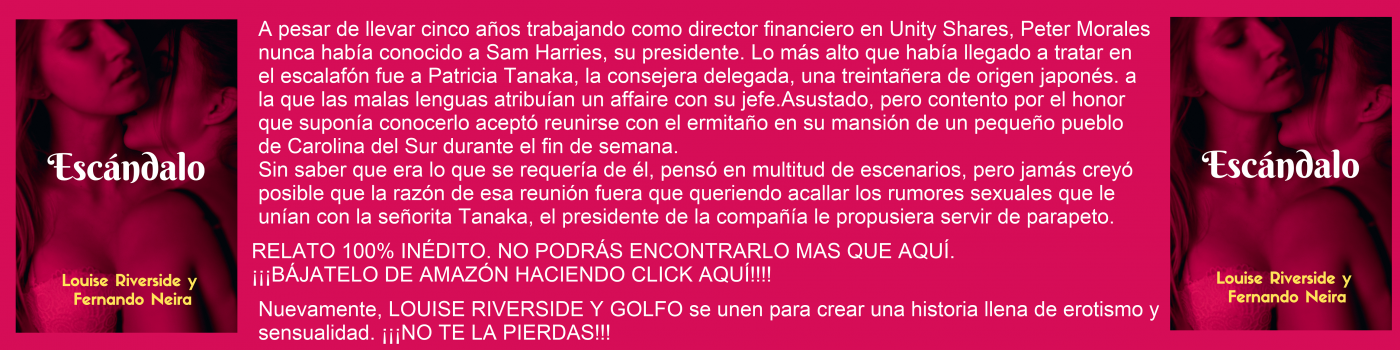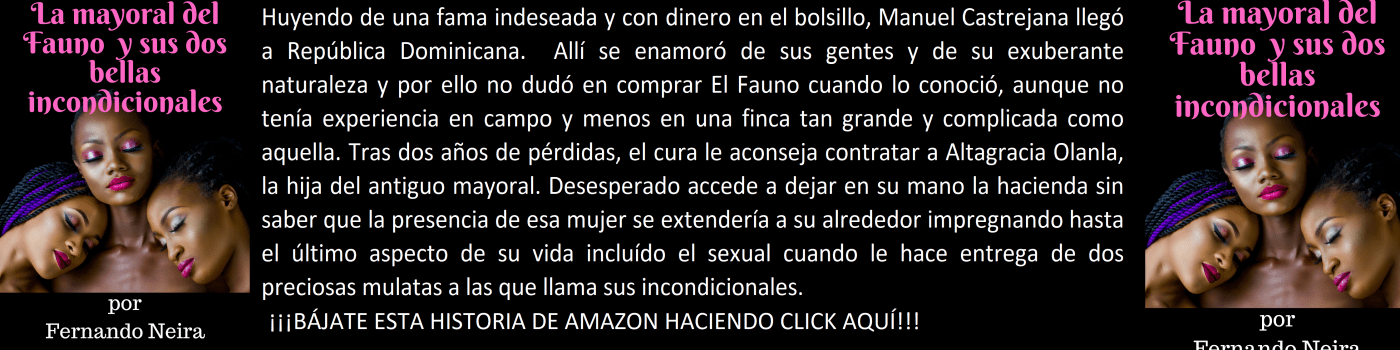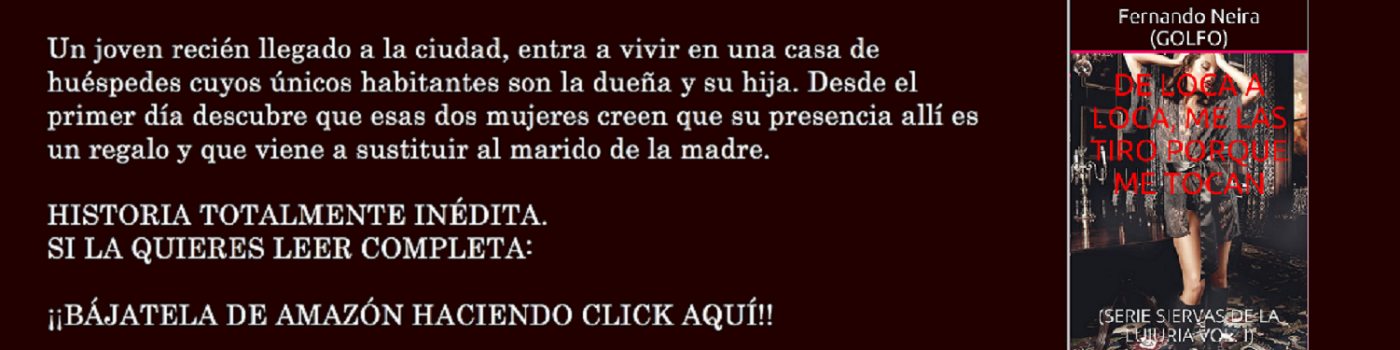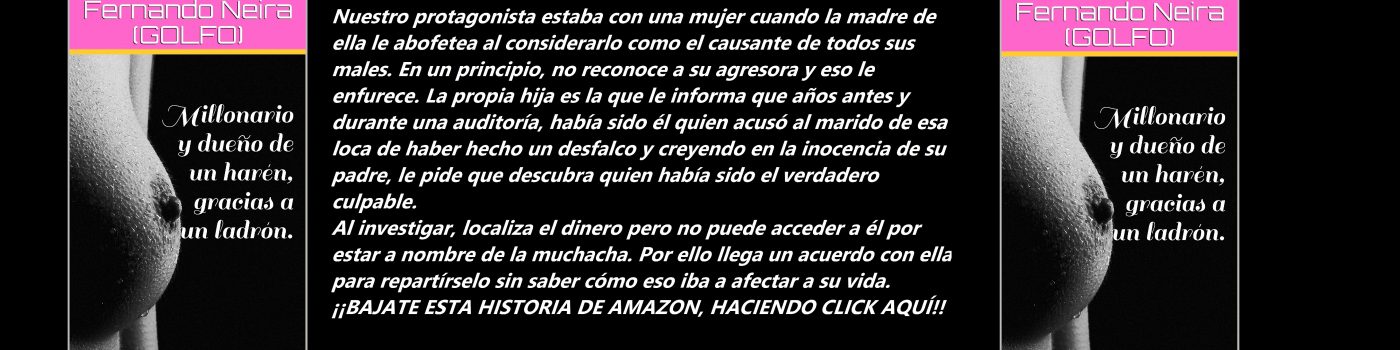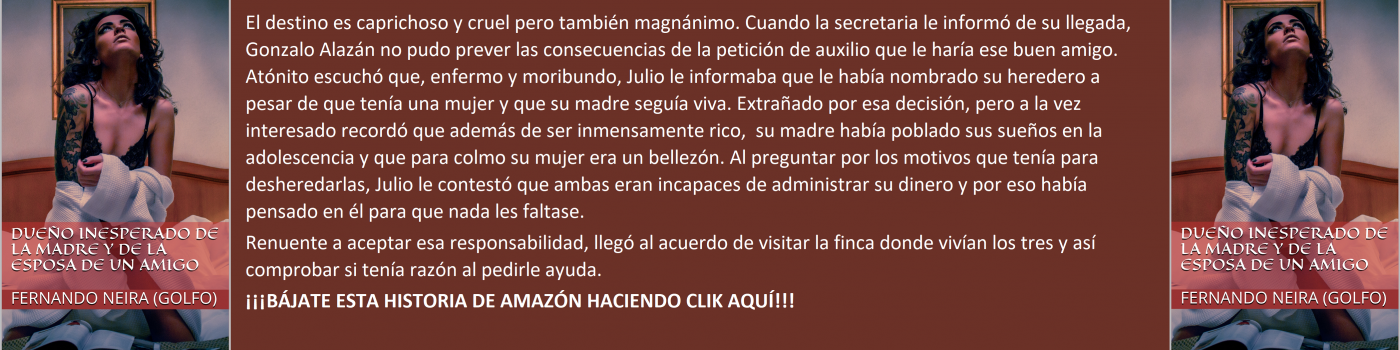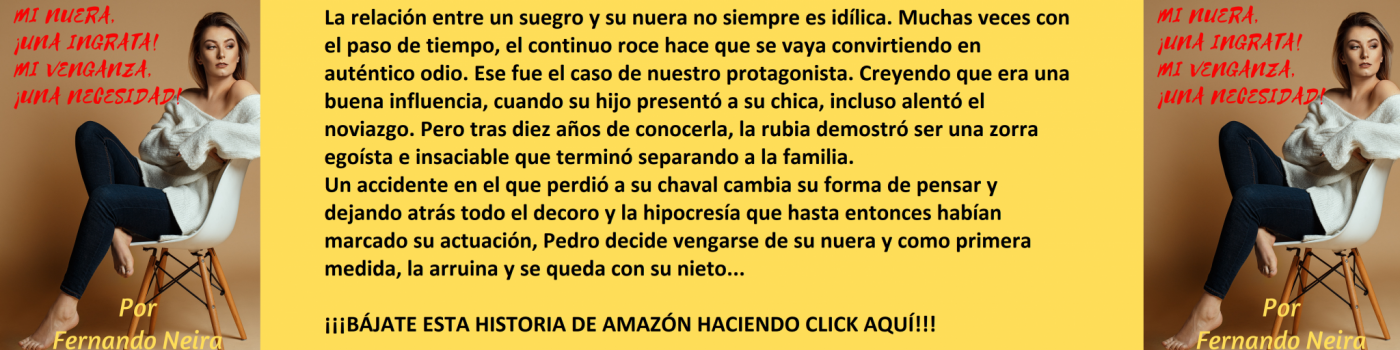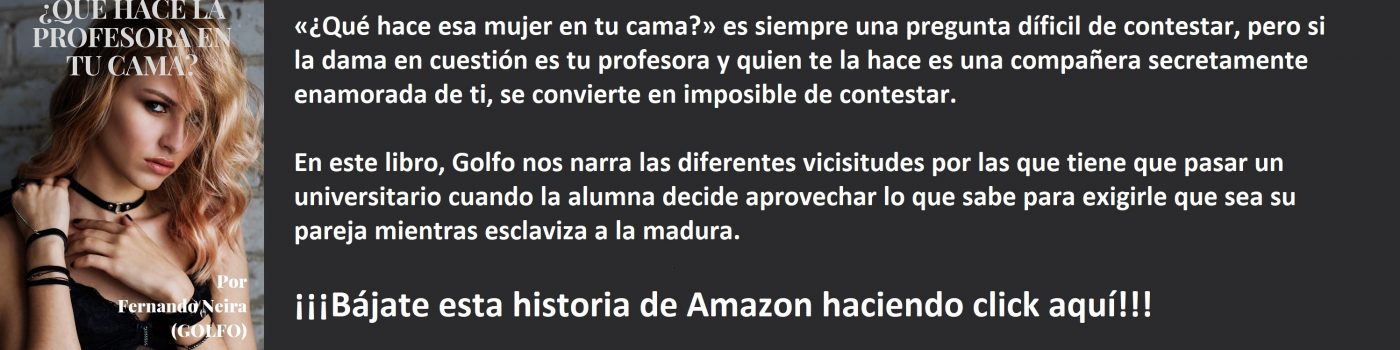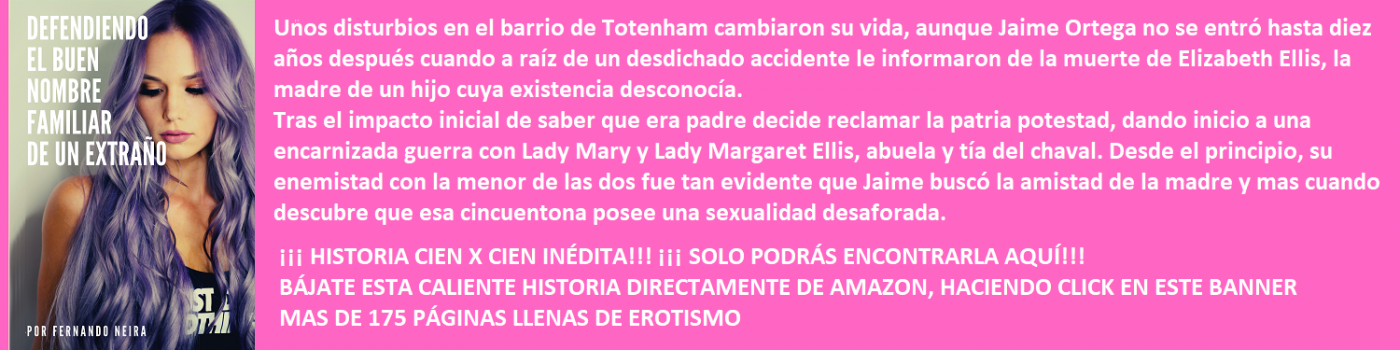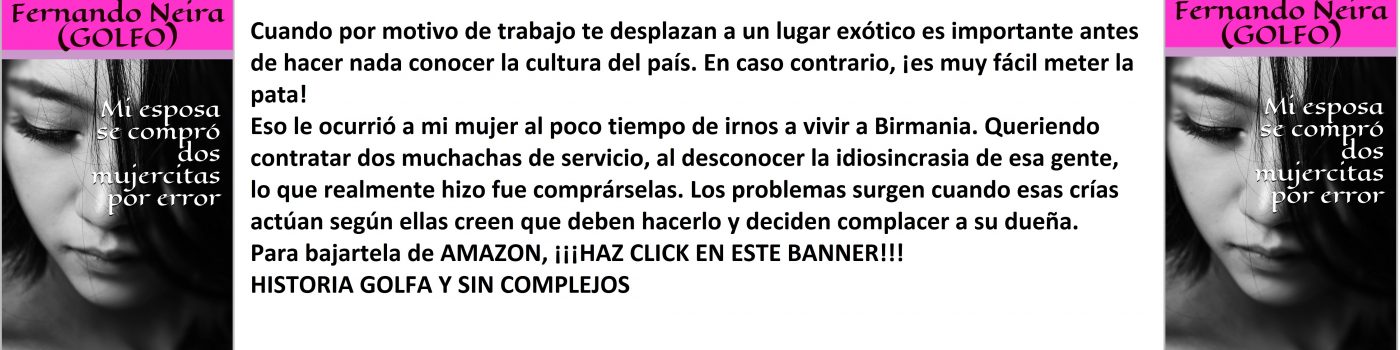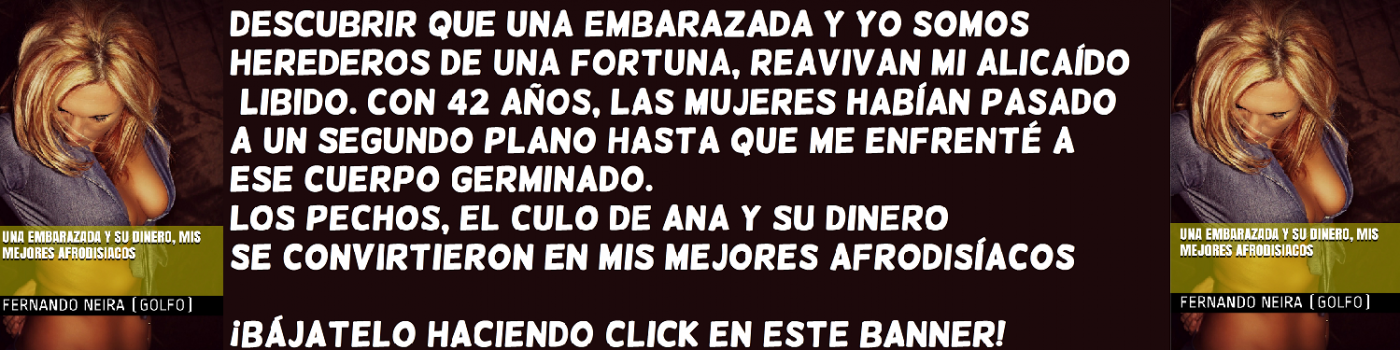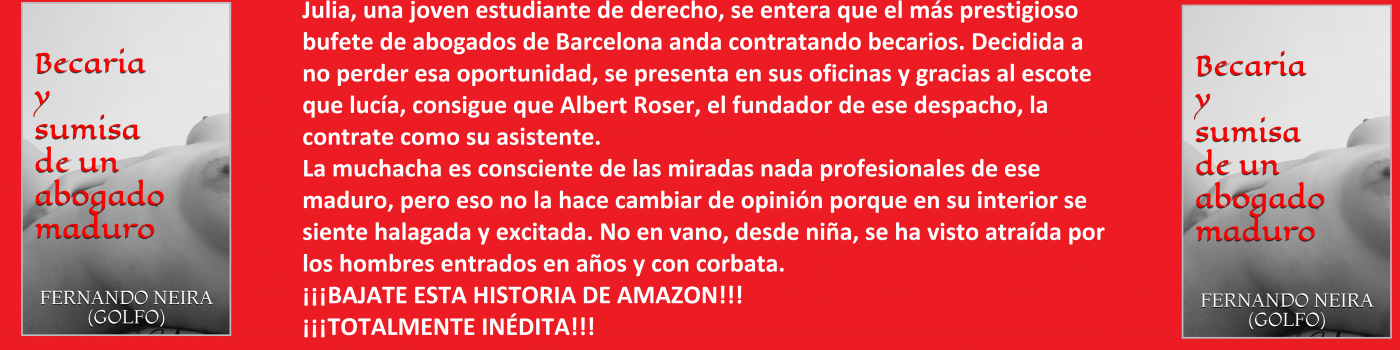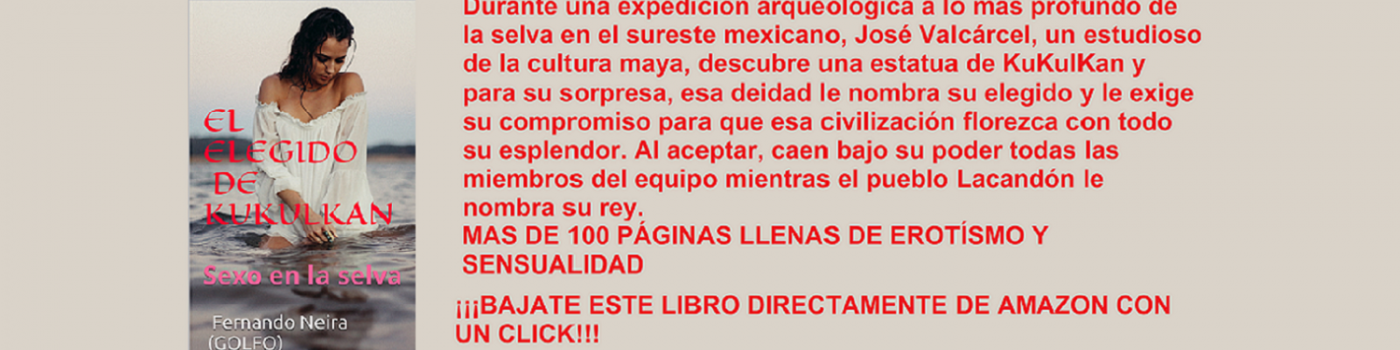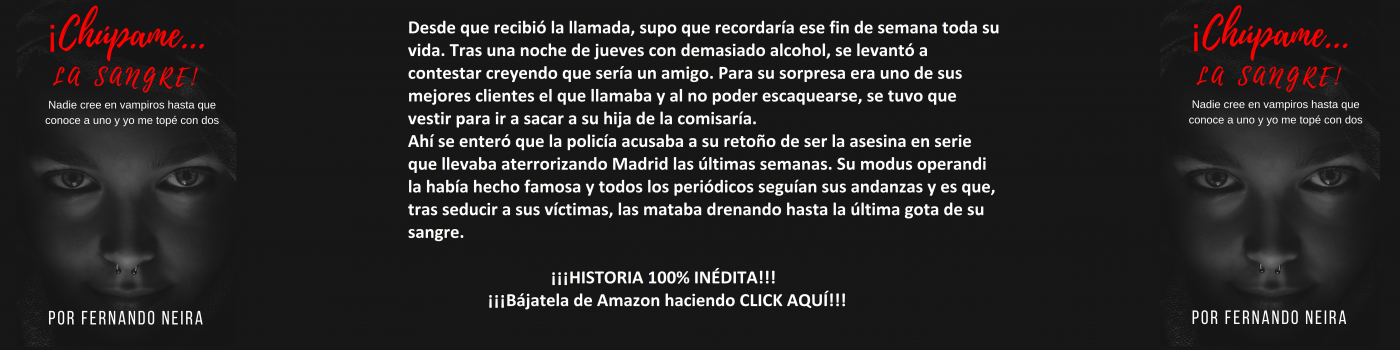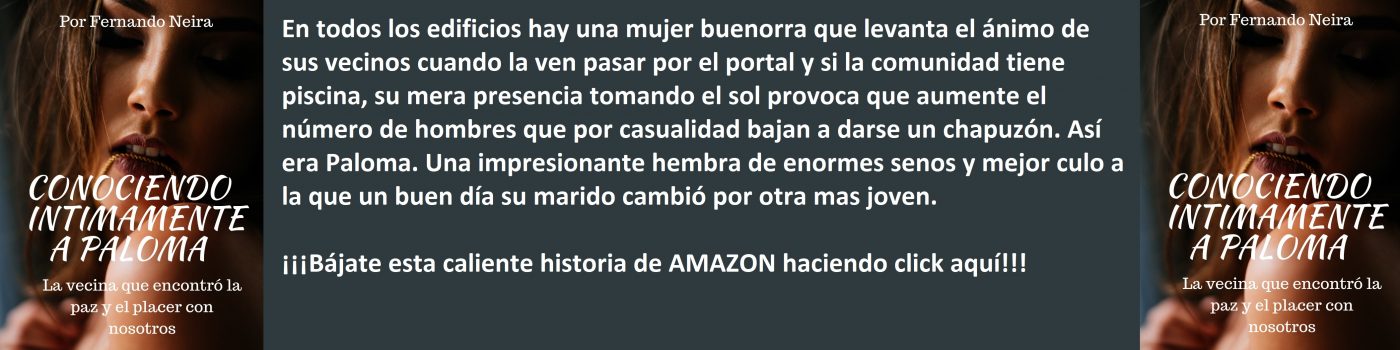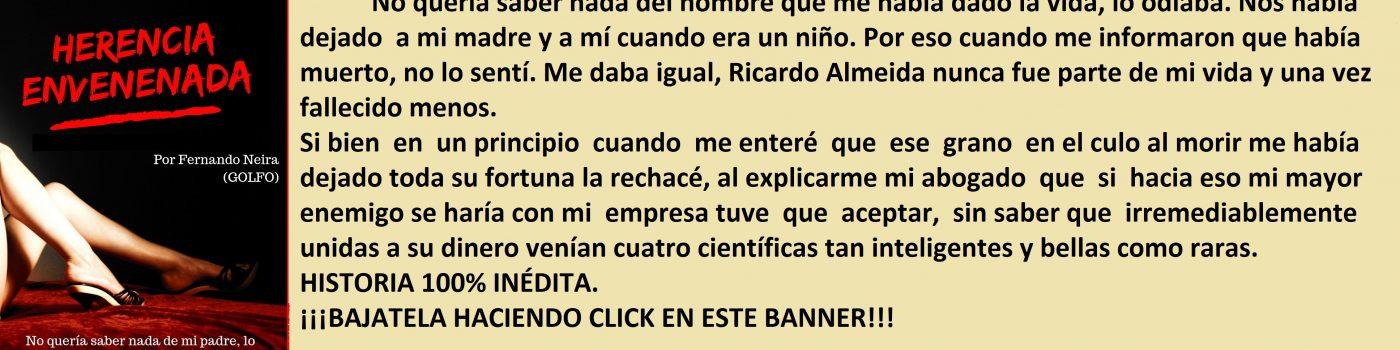Había decidido que esa noche no pasara sin castigar la insolencia de Azucena. Por ello, dejé a María descansando y me acerqué al cuarto donde en teoría, su madre debía de estar durmiendo sin esperar mi llegada.
¿Dormida? ¡Mis huevos!
En cuanto crucé la puerta, supe que esa zorra sin escrúpulos estaba más que lista para recibir mi visita, al encontrármela en mitad de la habitación, atada a unas cadenas que colgaban del techo y con una venda que le tapaba sus ojos.
A pesar que debía saber que había llegado, la cuarentona no hizo ningún movimiento que la delatara sino que se mantuvo inmóvil, mientras con todo detenimiento me ponía a juzgar el tipo de hembra que la casualidad había querido que cayera entre mis manos.
«Hay que reconocer que sabe cómo poner bruto a un hombre», me dije al valorar la escena y no era para menos porque además de la postura en que la encontré, esa mujer se había puesto un camisón de encaje transparente que realzaba el erotismo de su indefensión.
Durante un par de minutos, me abstuve de hacer ruido mientras recreaba mi mirada en el estupendo culo con el que la naturaleza había dotado a esa puta.
«Tiene unas nalgas dignas de un mordisco», sentencié ya excitado y sin que nada ni nadie me lo impidiera, me agaché ante ese monumento y acercando mi boca, con mis dientes le hice saber que estaba en presencia de su amo.
Azucena ni siquiera se quejó al sentir el duro bocado con el que la regalé sino que luciendo una sonrisa de oreja a oreja, alzó su trasero dando muestra que estaba encantada con ese tratamiento.
La entereza de esa mujer me permitió mordisquear a placer los recios cachetes que formaban su trasero hasta que con mis ganas de venganza ya apaciguadas, renació en mí el dominante que llevaba oculto tantos años y es que las señales de mis dentelladas sobre su blanca piel aguijonearon mi lado perverso, haciéndome disfrutar como nunca de la sumisión de una mujer.
Más tranquilo, me puse a inspeccionar el artilugio al que voluntariamente se había atado. Fue entonces cuando me percaté que esas cadenas estaban unidas a una polea y que si hacía girar una manivela, la morena se vería suspendida en el aire.
El deseo se acumuló en su rostro en cuanto oyó que me acercaba a la pared y aun antes de notar que sus brazos se alzaban por efecto de ese aparato, sus pezones se contrajeron y se me mostraron listos para ser usados.
-Te gusta el juego duro, ¿verdad?- pregunté sin dejar de izar a mi sumisa.
Azucena, con total entrega y mientras sus pies dejaban de estar en contacto con el suelo, contestó:
-Mi amo informó a su puta que iba a castigarla y quise que supiera qué clase de juguetes tenía a su disposición en esta casa.
Su cara reflejaba una lujuria sin par y por ello, esperé a tenerla totalmente suspendida en el aire para examinar la mercancía de la que era propietario. Haciéndola girar como una peonza, disfruté de su sorpresa y sin esperar a que dejara de balancearse, desgarré su picardías dejando a la vista las preciosas tetas que iba a torturar.
-Pareces una vaca lista para ser sacrificada- comenté al tiempo que pellizcaba con ambas manos sus rosados pezones.
La dureza de mis caricias la hicieron boquear pero en vez de quejarse y haciendo gala de un exquisito entrenamiento, replicó:
-Mi destino es servirle, el de usted usarme.
De esa sencilla pero inapelable forma, la morena entregó su vida en mis manos con una rotundidad que por mucho que le pusiera mil collares podía igualar. Alucinado pero satisfecho, la volví a hacer girar mientras revisaba a conciencia los diferentes artilugios que permanecía perfectamente ordenados sobre la cama para que hiciera uso de ellos.
Tras hacer un recuento, comprendí que había muchos cuya función desconocía y no queriendo preguntar para no parecer demasiado novato, elegí entre otras una fusta que me pareció lo suficientemente elástica para estrenar con ella el culo de esa mujer.
Parándola nuevamente y sin dejarla que se habituara, descargué sobre su culo un par de duros zurriagazos que esta vez la hicieron gritar.
-¿Te duele?- pregunté casi arrepentido.
-Sí pero me gusta- respondió en voz baja.
Sus palabras avivaron el morbo que sentía y repitiendo ese doloroso castigo conseguí que su garganta enronqueciera de tantos gemidos que dio. Al revisar la adolorida piel de su trasero comprendí que me había pasado y recordando lo que me había hecho hacer con su hija, comencé a untar con crema las rojas señales que mi perversión había dejado sobre sus cachetes.
Ni siquiera había terminado de esparcirla cuando pegando un berrido, esa cuarentona se corrió ante mi incrédula mirada y tras asimilar esa información comprendí que había estado reteniendo su calentura para no hacerme saber que en su extraño modo de amar, cada latigazo era una muestra de cariño y que al dejar de atormentarla, no había podido aguantar dejando brotar su orgasmo.
«¡Es alucinante!», pensé sin conocer en profundidad las motivaciones de esa cuarentona pero entonces Azucena me sorprendió nuevamente al lanzarse sobre mi pene con una voracidad a la que no estaba habituado, diciendo:
-Necesito el pene de mi amo.
Tras lo cual, engulló mi extensión todavía morcillona. Ni que decir tiene que en pocos segundos y gracias a la experiencia de esa morena, una erección sin par creció entre sus labios y ella al notarlo, se la incrustó hasta el fondo de su garganta mientras con sus manos masajeaba mis testículos.
Aunque la mamada era escandalosa, decidí darla por terminada y tumbándome en la cama, sonriendo, señalé:
-Quiero ver tu cara de puta mientras te empalas.
Azucena comprendió la orden y ronroneando se acercó a mí con la felicidad reflejada en su rostro. Todo en ella era dicha y recreándose en la satisfacción de su dueño, usó mi ariete para apuñalar su sexo mientras decía:
-¿Desea que su guarra se pellizque los pitones?- tras lo cual y sin esperar mi permiso, comenzó a mover sus caderas con mi pito en su interior al tiempo que cruelmente retorcía sus pezones.
Tal y como le había pedido, su rostro fue un caro reflejo de la excitación que sentía al usar mi verga como montura e imprimiendo una lenta cadencia a sus movimientos, martilleó sin pausa su vagina.
-¡Dios! ¡Cuánto necesitaba un amo!- gimió descompuesta al notar que su coño se anegaba.
Complacido con su obediencia, aguijoneé su amor propio al decirle muerto de risa:
-O aceleras o tendré que llamar a tu hija para que te enseñe como hacerlo.
Mi evidente escarnio cumplió su objetivo ya que incrementando la velocidad con la que su vulva era apuñalada por mi ariete, convirtió su suave trote en un galope desenfrenado.
-¿Así le gusta a mi amo?- chilló con la respiración entrecortada producto del esfuerzo y del placer que sentía.
No queriendo dar mi brazo a torcer, con rítmicos azotes sobre su pandero, azucé a esa morena a saltar una y otra vez sobre mi pene sin importarle que chocara dolorosamente contra la pared de su vagina.
-¡Más rápido!- insistí al adivinar que en breve Azucena no iba a poder soportar tanto castigo y que se iba a correr.
Tal y como había previsto, su cuerpo colapsó y derramando su placer sobre mis muslos, la madre de María aulló presa de la lujuria. Momento que aproveché para coger uno de sus pechos entre mis dientes y mientras su flujo empapaba las sábanas, con severidad lo mordisqueé.
Ese nuevo correctivo elevó su excitación a límites pocas veces experimentados y demostrando el gozo que la tenía subyugada, me rogó que me derramara dentro de ella. Su petición fue el incentivo que mi cuerpo necesitaba y abriendo la espita de mi propio placer sembré su cuerpo todavía fértil con mi simiente.
Azucena al sentir las detonaciones de mi verga en su interior, buscó aprovechar cada gota convirtiendo sus caderas en un torbellino de lujuria que sin pausa y mientras unía un climax con el siguiente, ordeñó mis huevos hasta dejarlos completamente vacíos.
Solo cuando se aseguró de haberlo conseguido, se dejó caer sobre mí, llorando de alegría. Si para entonces me creía vacunado a nuevas sorpresas, esa mujer me sacó de mi error al decirme mientras seguía convulsionando sobre mí:
-¿Puedo llamar a Maria para que sea testigo de mi entrega?
-No te entiendo- respondí al no saber a qué se refería.
Entonces, soltando una carcajada, abrió un cajón y sacó un collar igual al que esa misma noche había cerrado en torno al cuello de su hija y mostrándomelo, me soltó:
-Tengo reservado este para mí.
Descojonado, la besé y pegando un cariñoso azote en su trasero, acepté su sugerencia diciendo:
-Llámala… a ver si después, ¡me dejáis dormir en paz!
Irradiando alegría, salió en busca de María mientras en la comodidad de esa cama, me estiraba a mis anchas sabiendo que entre esas paredes ¡había encontrado el paraíso!